 |
| Arte: Elisa Malo |
Bajo mis pies hay una balanza y en cuanto descubro que es demasiado
pequeña para que yo quepa en ella (porque es diminuta, de esas de
cocina, para anoréxicas, para pesar medio tomate y racionarlo durante
dos días) me pregunto si soy un trozo de queso, un puñado de arroz...
pero miro mis brazos blancos y al alzarlos una enorme escalera que sube
al cielo (sí, como la de Jacob) se está llevando a un niño de algunos 10
años. Un pecoso y pelirrojo niño se va al cielo. Sin dramas ni
estremecimientos de por medio. No siento tristeza, me alegra que se
vaya. Pero él corre tras la escalera que se aleja, jadea, estira sus
brazos que aunque son largos no le alcanzarán para nada. Entonces es
eso. Él tiene un hijo y yo no lo sabía. Por eso las desatenciones y la
inconstancia conmigo. Él y sus largos brazos morenos desean abrazar a un
niño, no a mí aunque también soy pecosa y pelirroja. Estoy vestida de
blanco y la escalera hace un ruido que no me deja percibir que él me
llama.
Su ringtone. Una canción elegida al azar para saber cuando él
marca y que se ha convertido en una línea de esperanza. Me atraviesa
directo el pecho y me toca el corazón cada que la escucho.
No alcanzo a contestar y dudo, como si tuviera 15 años: ¿deberé marcarle? Otra vez esa punzada, doliente y luminosa sobre mi pecho. Me aclaro la garganta y contesto. Me avergüenza confesar que estaba dormida. Me siento tan ridícula cuando me pregunta que ni puedo negarlo. Se ríe de mí y me siento más tonta. Cuando me dice que es normal, formo parte
de ese grupo de millones de mujeres que quieren ser distintas a las
demás. Cuando me dice que es natural me siento tan poca cosa: he cedido a
mis instintos más básicos y naturales, he perdido toda razón y juicio.
Una luz me atraviesa el pecho cuando soy consciente de eso.
Él habla y yo callo. Dice de la fiesta de la amiga que tenemos en común y yo accedo. Él olvida que íbamos a pasar la tarde juntos, encerrados y juntos, y yo no reniego.
Hay una cama king size con un edredón blanco. Inmaculado. Mi lugar favorito en el mundo, para mi actividad favorita en la vida: dormir. Levantarme de ella es un esfuerzo más mental que físico porque no quiero abandonarla. La ducha es una horrible manera de terminar de despertar.
Frente al espejo tengo la misma revelación que sobre la diminuta báscula: no quepo en ningún lado. Los vestidos de algodón frescos y sueltos me aprietan exhibiendo la forma de mi carne. La exagerada forma de mi carne. Maldigo la hora en que le dije que sí, porque ni siquiera hay un par de zapatos donde pueda meter los pies, porque no hay rubor que alcance a afinar mi rostro devolviéndolo a su tamaño habitual. Mi cuerpo es tan distinto que no sé a quién miro en ese espejo.
Por haber aceptado ahora debo conocer a sus amigas, los novios de éstas, los papás, no sé cuánta gente. No quepo en ningún vestido y quiero volver a dormir, entonces en mi pequeña balanza imaginaria evalúo qué es peor: quedar como
una pusilánime ranchera que no puede relacionarse con la gente, o verme
enorme en ese vestido azul celeste, el único que me queda.
Sandalias bajitas y una hora de maquillaje repitiéndome que hay pocas ocasiones en las que podemos coincidir en público, que
hay pocas oportunidades para conversar frente a todo mundo, pocos
eventos de amigos en común en donde no se verá fuera de lugar ninguno de
los dos: sólo somos personas que se conocen y coinciden porque la
ciudad es pequeña.
Conduzco sin muchas precauciones, nada más quiero llegar aunque
no lo parece cuando al fin me estaciono y comienzo a caminar: lo hago
como pato y realmente quisiera ser invisible. Pero no hay manera de
pasar desapercibida porque hay mucha gente a la cual sortear. La
cumpleañera es amiga mía y desafortunadamente conozco a toda su familia. Las señoras, sobre todo, son infranqueables: que si la panza, que cuántos meses, que cuántos kilos, que cómo llegué sola, que si manejo, que si las náuseas y yo quiero decirles que sí, que me dejen pasar, pero ellas solas, como un cardumen que me rodea, me van llevando hacia las mesas, hacia la necesidad de desviar la mirada para no evidenciar que ya lo descubrí sentado junto a una chica de cabello negro intenso, que ya vi ese gesto de atención hacia ella, esa sonrisa.
La incomodidad de ocultar una mueca, de ocultar que me asfixian, de un vestido que me hace quedar como un globo aerostático, el maquillaje que se va con el sudor de mi rostro y se resbala por la comisura de mis nervios.
—Nena, pero siéntate —me dice una de las tías, apurándome hacia la mesa donde los señores se levantan.
Tomo la silla de él. Lo beso en la mejilla para no comerle la boca delante de todos. Me presenta a la chica y al instante olvido el nombre. Roberto se aleja para traer otra silla y me deja sola con la muchacha y los lugares comunes de la mesa: la belleza de la maternidad, el brillo en los ojos, la dicha, la vida. Las preguntas, las mismas: cuántas semanas, el
sexo, el nombre. ¿No es demasiado personal preguntar el nombre de
alguien que aún no ha tenido la oportunidad de asomarse al mundo?
Cuando me levanto al baño no sé cuál es la verdadera necesidad que me
impulsa a hacerlo: si lavarme la cara y sentirme fresca, o mandarle un
mensaje de texto. “¿Estuvo bien la fiesta antes de que llegara? Se ve muy aburrido todo”. Me miro al espejo y no me atrevo a mojarme la cara
y terminar de estropear el maquillaje. Él no contesta. A pesar de que
duermo todo el día, a pesar de los distintos colores de corrector que he
tenido que aprender a usar en los ojos, el cansancio me golpea de lleno el rostro. Qué brillo en la mirada ni qué nada, comentarios de la gente para que una pueda sobrellevar la gordura y la torpeza sin correr a lanzarse a un pozo. Me acomodo el cabello, me seco el
rostro con una toalla de papel. Roberto no contesta mi mensaje. Al
salir del baño lo veo inclinado hacia el rostro de la chica morena, a
punto de tocarle ese cabello tan oscuro. No es que su silla haya quedado
cerca de la de ella, es que retomó la silla que tenía originalmente,
esa donde yo me había sentado para quedar en medio de los dos.
Me niego a iniciar la retirada. Siempre deserto a la primera
dificultad, sobre todo cuando se trata de hombres. ¿Pero tiene algún
caso que postergue la huida? En algún momento de mi vida tuve la edad de
esa chica y no necesitaba que nadie me reafirmara que el mundo me cabía
en la palma de la mano. En la palma de mi mano derecha. Con un dedo de la mano izquierda podía sacudirlo y conseguirme otro.
Al sentarme, a mi gesto de molestia le doy forma de sonrisa y me integro a la conversación.
—¿Y ustedes de dónde se conocen? —pregunta ella, y le cuento de la
biblioteca de la escuela, de las conversaciones sobre películas...
—Ah, tu mensaje —me interrumpe Roberto, y se pone a textear, aburrido.
La chica nos mira: a uno, luego al otro. La distraigo preguntándole a qué se dedica mientras saco mi celular de la bolsa. “Bien, ¿por qué llegaste tan tarde?”
Ella platica algo del maíz transgénico y las fatales consecuencias de su consumo. “No creo haberme perdido de nada”, contesto. Él mira con indiferencia su celular y sigue conversando con ella.
En este momento emprender la retirada sería visto como hacer un berrinche.
Nos sirven de cenar y él come de mi plato sin siquiera darse cuenta.
Hay una fina complicidad que quisiera pregonar, cercanías, historias.
Ella es mujer, ella lo ve todo. Me gustaría que, como yo, ella también quisiera huir pero Roberto vuelve a inclinarse hacia ella, le guiña un ojo, le dice que es la más bonita de la fiesta.
Voltea y a mí también me cierra el ojo:
—A ti ni tengo que decirte nada, ya sabes cuánto te quiero, cabrona.
Mira a la chica y agrega:
—Somos amigos desde la facultad —dice como si no hubiera escuchado toda la historia que le conté a la chica acerca de cómo nos conocimos él y yo.
Ya mi dilema no es si debo emprender la retirada, sino de qué manera me vería menos mal al hacerlo.
Suena mi celular y, aunque no contesto, finjo que lo haré para tener pretexto de levantarme de la mesa. Se pierde la llamada
y busco a la cumpleañera, le digo cuán maravillosa ha sido su fiesta y
que debo retirarme, el cansancio, los ataques de sueño, no debo conducir
tarde y en esas condiciones, esas cosas. No miento: el sueño pega de
manera aún más fuerte en medio de las situaciones incómodas.
Texteo “¿Te estorbo?” camino a mi mesa. Dudo. Envío. Me arrepiento
inmediatamente. Él no ha visto el celular, así que aprovecho para darme
la vuelta. Me interceptan las señoras (¿acaso tías, madrinas, algo de
mi amiga la cumpleañera?) y sólo digo que voy a la camioneta por algo olvidado. Cuando estoy por arrancar Roberto sale de la quinta, cruza la calle corriendo, y no ha sido el vestido, el cardumen ni las preguntas sobre el peso sino ese, el momento más penoso de la noche.
¿Llorar en ese momento? ¿En serio? Llorar en ese momento hubiera sido lo peor. Bajo la ventanilla sabiendo que él va por una disculpa.
—¿Qué pasó?
Roberto ni siquiera pregunta. Afirma y los demás debemos responder.
—Sorry, se me fue.
—No, ¿pero qué pasó? Por qué preguntas si estorbas y te vas así, cuando estamos platicando todos bien.
¿Llorar en ese momento? ¿En serio? Opto por gritar.
—¡Porque me enojé, porque las malditas hormonas me ponen de mal humor, por eso! ¡Tengo sueño y estoy cansada!
Enciendo el auto. Roberto abre la puerta y extiende su brazo para
sacarme de ahí. Tomándome del codo me lleva al lado del copiloto.
Entonces se sienta, toma las llaves y comienza a conducir. A pocas cuadras se estaciona y yo, que sigo estando por llorar, prefiero gritar de nuevo:
—¡Y ya sé que lo nuestro es puro sexo, y que estoy fuera de la jugada! ¡Me sentí mal, me enojé, qué quieres!
Roberto me rodea con sus brazos y busca mi boca.
—¡Si no cojo con mi marido mucho menos voy a coger contigo! —le grito al empujarlo.
Entonces es cuando lloro y le exijo que salga del auto pero en lugar de
eso conduce, me lleva a su casa. Adentro nos acostamos solamente para
abrazarnos. No ha dicho nada en todo el camino ni al llegar.
—¿Por qué traes ese auto?
Había olvidado cuánto le desagrada subirse al auto de Darío. Sólo tomé ese auto guiada, como últimamente hago todo,
por la comodidad. Es relativamente fácil subir y bajar de él mientras
que la camioneta, con mi exceso de dimensiones, me resulta una cosa
inaccesible. “Torpe” y “gorda” son las únicas palabras que me definen últimamente y, aunque son obvias, no quiero pronunciarlas frente a él.
—Mi camioneta está en el taller, me la entregan el... estupideces domésticas, no importa...
—Claro que me interesan tus estupideces domésticas. Lo nuestro no es puro sexo... —me interrumpe al mismo tiempo que yo no quiero entrar en un laberinto de mentiras.
Nos quedamos dormidos después de que me lame los senos.
Semana tras semana mi sueño es más profundo. En el abismo del
subconsciente, mi cuerpo ya no está intervenido ni habitado por nadie
más que por mí: soy y soy hermosa. Mi hijo por fin ha dejado de
invadirme. Roberto es mi hijo y yo cabalgo sobre él.
En la madrugada mi celular suena y yo creo que es la alarma.
Opto por la opción “No”. A todo que no. Suena algunas veinte veces, con
distintos intervalos de diferencia. Roberto se fastidia y dice que si
no contesto, contestará él. Al otro lado de la línea Darío me pregunta si ya estoy cerca.
—¡Ya! Hay mucho tráfico pero ya voy para allá.
Me pregunta si me quedé dormida. No quiero admitirlo porque entonces
tomará un taxi para llegar a casa. Insisto en que estoy por llegar.
Cuelga.
—¿La solución más lógica no es que se vaya del aeropuerto a su casa en taxi?
—Esa es la solución más estúpida: llegaría a casa antes que yo.
Me lavo la cara y meto mis senos en el vestido. Son como ubres. No debí dejar que Roberto los viera. Me siento molesta y camino lo más rápido que puedo hacia la puerta, revisando una vez más que el vestido me cubra completa.
Mirar su rostro es como mirar a Dios. Así se lo digo:
—Mirarte es como mirar a Dios.
Se ríe. Ni siquiera le explico que al mirarlo veo el rostro de mi hijo.
Dios es el que ha sido, el que fue, el que será. Mi hijo, que siempre
ha habitado dentro de mí, nacerá hermoso y perfecto. Dios. La mañana
resplandeciente del nombre de mi hijo se ve rota por el comentario de
Darío: en Cancún vio una película que está seguro me encantará: se trata
de unos niños ricos a quienes el papá les hace creer que han perdido
todo para hacerlos madurar y darles una lección de vida.
Como él ahora conduce, me descalzo. Toda sandalia es una tortura. Mis pies, sobre la alfombra, se estiran, se recuperan.
—Aunque es comedia, te deja reflexionando. Hace una crítica social muy fuerte, es como esas películas que te gustan.
Dicen que no puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Cuando Darío hace comentarios así de estúpidos yo también lo creo.
Entonces me distraigo en su cabello, en que está perfectamente afeitado
y peinado a las ocho de la mañana. Su traje no tiene una sola arruga.
Toco la manga de su saco, aunque estamos a altas temperaturas de calor,
él nunca dejaría de estar impecable. Él también se fija en mi ropa y me
pregunta por qué fui vestida así al aeropuerto:
—Estaba tan cansada que me quedé dormida con la ropa que traía puesta ayer.
Cuando me pregunta quién estuvo en la fiesta menciono pocos nombres, el
cuarto que menciono es el de Roberto. Ni siquiera hacía falta
mencionarlo, Darío no lo conoce, pero uno dice un nombre por sentir
sobre la lengua el peso de los besos.
—¿El que dices que estuvo contigo en la prepa?
—Facultad.
 |
| Arte: Elisa Malo |
Un ceño casi imperceptible cruza la frente de Darío. Con los años he aprendido a detectarlo porque son pocos los que lo perciben. Darío, sobre todas las cosas, es un buen jugador. El alarde es su máscara, la serenidad su mejor carta. Darío es un semáforo en verde eterno, un verde que, sin parpadear ni pasar por el amarillo se muestra de pronto en rojo.
Entonces me pregunta por las tías, sus amigos, si el papá de la cumpleañera me había comentado algo de unos permisos.
—Sólo estuve un rato, fui por puro compromiso.
—Necesito que te obligues a salir más, mañana me voy a Guadalajara.
Ahora que estoy cerrando tratos no puedo quedarme en la casa a hacerte
compañía.
Sus uñas son perfectas. Cada que las miro deseo tenerlas marcándome los senos. Sus dedos largos me inquietan.
—Me obligué a ir, no creas que fui por gusto.
—Sí, pero no estás haciendo lo que te dije: que no salieras sola, y menos en ese estado.
“Ese estado”. Ese lejano y ajeno estado. Darío no sabe nada. Darío, que
es Dios, se ha convertido en una oblea que de la lengua me ha bajado a
la vulva. Y me ha lamido hasta perder toda fuerza, toda voluntad.
—Mañana temprano te va a visitar mi mamá para que por fin de una vez terminen de decorar ese cuarto. Necesitas enfocarte y terminar tus proyectos. También ya le dije que quiten todo lo amarillo, parece cuarto de niña.
“Ese cuarto”.
Desde la primera vez que nos acostamos deseé que fuera mío, luego las cosas se pusieron al revés.
Él es hermoso y perfecto. Como mi hijo.
Me cuenta que de compañera de asiento le tocó una chica que no paraba de hablar.
—¿Y cómo era?
A mí también un gesto imperceptible me cruza la frente, el cráneo, un gruñido inaudible la garganta.
—Así muy alta, de ojos grandes.
—¿Bonita?
—Sí.
Me gustaría saber cómo lo miran las mujeres a mi Sid Vicious cuando yo
no estoy. Cuando me encuentro a su lado, lo miran como si yo fuera
invisible. Me atraviesan con los ojos con tal de llegar a él.
Mi Sid Vicious de cabello negro y piel muy blanca. No quiero que ninguna Nancy se lo lleve con ella.
—¿Y era rubia la chica?
—De pelo pintado.
Si una Nancy viene por él, Darío Sid no dudará en irse.
—Yo te amo.
Responde guiñándome el ojo. Dice que no puede creer tanto desarreglo de
mi parte. Lo mismo: que estaba cansada, llegué y me dormí. Que nunca ha
visto que me duerma con maquillaje.
—Mis hábitos de sueño están muy alterados, ya deberías tenerlo claro.
Entonces me pregunta si estoy deprimida.
Quiero desnudarme y mirarme los senos. He sabido de mujeres que se
operan para ser talla 34C. Yo lo soy y lo odio. ¿Y si Roberto me dejó
alguna marca? Jugábamos a marcarnos el cuerpo, Darío y yo, como propiedades que somos. Como ganado. Que soy.
—¿Qué tienes en el cuello?
Me sobresalto. Darío me sujeta de la muñeca y me dice que no puede ser que viva en la ensoñación perpetua.
—Tienes algo como un moco, límpiate, por favor.
Bajo el espejo del lado del copiloto. Tomo toallas desmaquillantes de mi bolso y comienzo a limpiarme el rostro, los labios de Roberto, las manos en las mejillas.
—Me siento muy sola —digo de pronto sin saber por qué y sin tener control sobre nada comienzo a llorar.
Otra vez los mocos, la sal, la suciedad en mi rostro y mi vestido.
El consuelo que me ofrece Darío es que mi suegra se quedará conmigo las noches que él no esté. Cuando intento convencerlo de que no es necesario, me contesta que no me lo está ofreciendo como una opción.
Hay sensaciones tan intensas que se perciben sólo en un tiempo posterior a cuando sucedieron. El fresco del mosaico
de la cochera. La sensación de aire y liberación al salir del auto de
Sid Vicious. El espacio abierto que tanto amo de esta casa.
De sólo pensar en mi propia cama, la felicidad me resulta cercana.
—¡Los zapatos, Jimena, por favor! —me grita Darío en cuanto se da cuenta.
Regresa al auto para bajar mis sandalias y cuando está por arrojármelas, grito.
El ardor. La sangre. El dolor. Al levantar el pie un
reguero de sangre es como el señalamiento de un camino de vidrios. Tengo
un vidrio incrustado donde se unen dos dedos de mi pie. Estoy por desmayarme del dolor y Darío corre a sujetarme. También se acerca corriendo el vigilante. Me sientan en el interior del auto, con el pie de fuera para no manchar los interiores y ahí se olvidan de mí.
Arranco el vidrio de mi pie y el chorro de sangre aumenta. Volteo para pedir una gasa o una servilleta pero ellos están muy ocupados.
Vigilante y esposo revisan la ventana. El encargado de la seguridad le
cuenta algo a Darío y el gesto de desagrado e ira en mi marido ahora son
de lo más evidente. Golpea cosas, grita, exige. Descubre la puerta principal forzada. De una patada la avienta y hace que se cimbre toda la casa. Cuando está por entrar, duda. Retrocede. Voltea al auto y me mira con odio. Camina hacia mí y sólo le falta un bat en la mano o una pistola para completar la escena amenazante.
—No hubo vigilante de las 12 a las 5 de mañana. Cuando éste entró ya la ventana estaba rota y la puerta forzada.
Te marcó incontables veces al celular. Dónde chingada madre estuviste.
Originalmente publicado en la revista digital Vice,
Especial de Ficción 2013



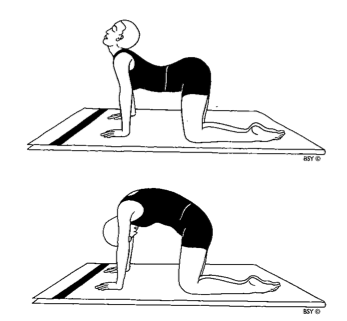
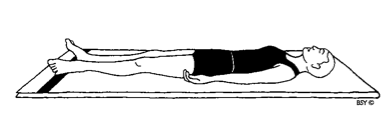































 Imagen espejo: El color se derrama sobre una roca al ponerse el Sol sobre el Lago.
Imagen espejo: El color se derrama sobre una roca al ponerse el Sol sobre el Lago.




